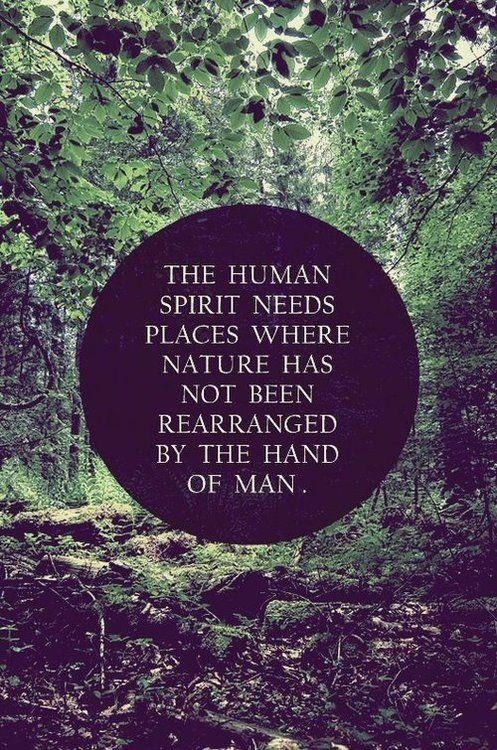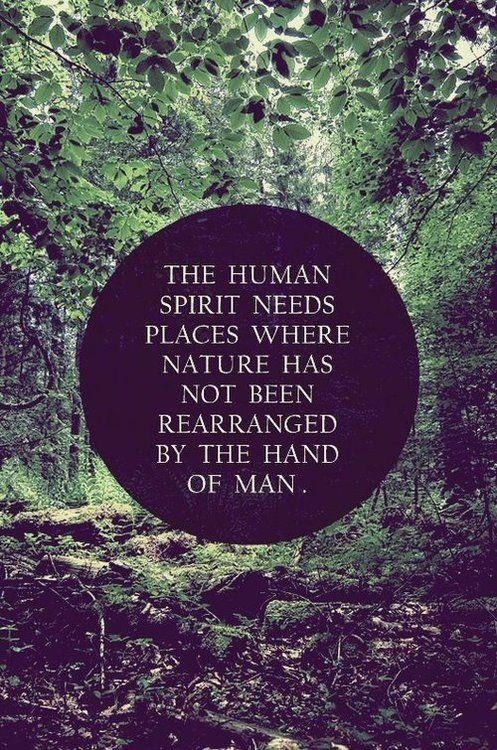Aunque estaba sentada en el vagón
de siempre, en la línea de Metro de siempre, de pronto tuvo la seguridad de que
el tren no se desplazaba por las vías, sino por agua. Miraba a través del
cristal de enfrente y veía una representación exacta en su cabeza de lo que
sucedía: un río con abundante agua se prolongaba por toda la red de vías del
subsuelo, y flotaban sobre él a toda velocidad, fluyendo suavemente sobre peces
invisibles. Podía oír el chapoteo, aun cuando no era posible oír más que su
propia respiración o la de alguien a su lado, mientras veía los rostros
agitándose ligeramente por el movimiento del tren sobre la niebla. A esas horas
siempre flotaba en el ambiente un sopor insoportable, y ella misma no podía
evitar conceder de cuando en cuando una tregua a sus párpados, que querían
cubrir sus ojos a toda costa. Entonces se sucedían en su mente, no despierta
pero, sin duda, tampoco dormida, una serie de impresiones…
"Mi sensibilidad ha alcanzado tal
nivel que puedo oír la respiración del mosquito que hay posado en el extremo
opuesto del vagón, pero lo curioso es encontrar otro rastro de vida al de la
humana en un lugar tan frío. Todo cobra, sin embargo, un color intenso. Una
muchacha un poco más allá me llama la atención: está de pie y siente algo, hace tiempo que me cuesta identificar lo que esto significa. Tiene un violín y
está tocando en mitad del escenario de un teatro vacío y lujoso, plagado de
butacas rojas que se desangran bajo la triste melodía. Lleva un vestido
blanco, lo que me hace comprender que nunca he tenido valor para acercarme a
ninguna dama que llamara mi atención. ¿Seré yo una dama de vestido blanco? Y
más aún: ¿seré yo esa dama que estoy observando? Tal vez le falten algunas
manchas al vestido, inconcebible yo con algo tan limpio y poco sucio. Estoy en
una biblioteca, hay alguien más conmigo, lo percibo como una sombra, nos
disponemos a sentarnos junto al fuego. Nunca antes he visto este lugar, me
parece que corresponde a una de esas mansiones que salen en las películas antiguas; aquel
lugar era el único que parecía merecer la pena en esos sitios, las letras son
un lugar inseguro pero firme donde vivir aunque solo sea un rato, un rato que
podamos hacer nuestro para siempre, para siempre que vivamos o muramos. Me
siento en un sillón de terciopelo verde oscuro, antes quito un libro que hay
encima y, una vez sobre mi regazo, lo acaricio como si fuera un gato suavísimo.
En él puede leerse “Proust”, lo demás está borroso. Lo que no me gusta
demasiado del fuego es que caliente, pues tienes que averiguar el punto exacto
donde ni te abrasas ni te roza el frío que hay detrás; te cubre de manera
incompleta, pero para compensar es bello y naranja y nunca el mismo. La sombra
ha desaparecido y ahora yo también, puesto que veo un desierto. Atravieso el
desierto y no encuentro más que una flor. Una flor de tres pétalos,
insignificante. La arena cruje a pesar de que no tengo zapatos, la aparto un
poco con el pie y veo que, bajo ella, todo es papel, y como no tengo nada con
que escribir me entra pánico. Quien ha escrito un poema en el desierto sabe
que siempre es fácil volver ahí. Completamente indefensos y asustados,
simplemente esperamos que algo pase, y no queremos pasar el desierto, sino que
él pase, que pase y se olvide de nosotros. Siento pena por la rosa porque, vaya
donde vaya el desierto, ella no va a poder tener sus raíces en otra parte. Y
algo me dice: “tú”, y me señala, y yo pienso que es de mala educación, pero
también es de mala educación abandonar rosas, y esto el principito lo sabe
bien. Cansada de tantas impresiones, me dejo caer sobre un párpado y oigo ecos
de susurros que dicen “eres radiactiva, eres radiactiva, eres radiactiva”. “¿Por
qué?”, grito extrañada, para que mi voz se pierda y se haga eco y así me la
pueda contestar. “Porque brillas con luz propia”, y reconozco esa voz que
jamás podría haber pronunciado esas palabras, tan poco originales que le
terminan calando a una. Pero luego ya solo hay silencio, y visualizo en
medio de esa nada, que tanto se parece a una galaxia, unos brazos que se
estiran y ondean como un río, como un río…"
Se despertó con el sobresalto que
produce el sentir que la cabeza está cayendo en el vacío. Una parada más, un
pitido, un pulsar el botón que brilla, un brusco abrirse de las puertas y ya
estaba subiendo las escaleras mecánicas hacia la calle. Ya adelantando
acontecimientos, pensaba en que el aire de hoy olería especialmente a
contaminación. Sus pulmones se quejarían de forma impertinente, no por ellos,
sino por los árboles, que, si había llovido durante el trayecto, tendrían a sus
pies una masa de agua radiactiva y siniestra que más valía que no absorbieran. Es gusto de las vísceras pasar el tiempo quejándose por todo. El semáforo se pondría en rojo justo cuando ella llegara a la línea de la
carretera, y, durante los segundos que precedían a este color, mientras
caminaba deprisa, barajaría la posibilidad de cruzar corriendo sin probabilidad
de morir atropellada. No obstante no lo haría, sabía la inutilidad de correr y
el placer de la falsa indiferencia. Así que le tocaría esperar impaciente,
porque tenía que ir a casa, y aunque no fuera a hacerse allí nada urgente, era
preciso darse prisa para llegar; así lo dicen las normas de ciudad, solo se
pasea un poco tranquilo por los parques, si no quieres que nadie te odie tienes
que comprarte unos zapatos rápidos… Todo esto imaginaba antes de que los
últimos escalones la llevaran a su destino: la puerta, esa que pesaba tanto
pero que tanto deseaba ver por las tempranas mañanas para que la protegieran del frío
húmedo de un invierno particular. Se miraba los pies al caminar, de manera inconsciente,
como si comprobara que sus zapatos estaban en condiciones para llevarla por el
mundo, y abrió la puerta distraída, inclinando su peso hacia adelante para
tener más fuerza. Y miró y no había llovido, porque el sol brillaba con fuerza
y no había arcoíris. Su cara no cambió, no obstante sintió anhelos en el
corazón al ver un verde prado ante sus ojos, salpicado de árboles y flores de
colores pálidos aquí y allá. Había un conejo que saltaba. Se quitó los zapatos
y los dejó allí, esperando encontrarlos al día siguiente cuando tuviera que
volver a coger el tren, si volvía.